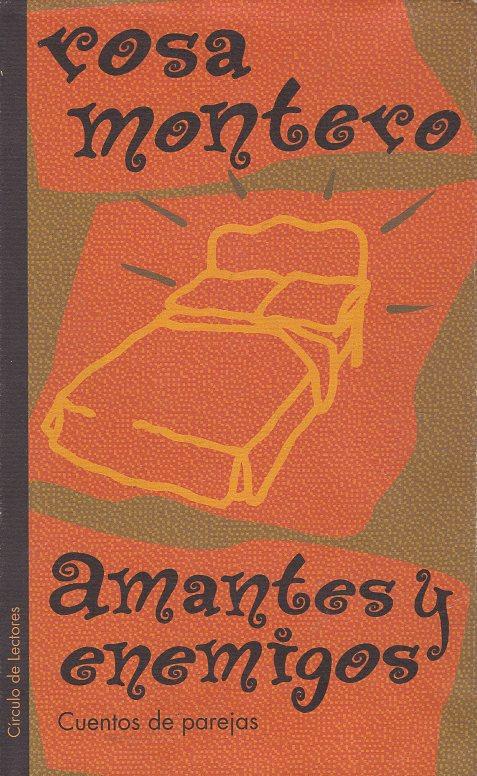"LA OTRA" DE ROSA MONTERO
en el periódico "El país"
En cuanto la conoció, mi abuela dictaminó: «Es un mal
bicho». A mí tampoco me había gustado nada: me apretujó entre sus
brazos, me manchó la mejilla con un maquillaje pegajoso y dulzón y me
regaló una muñeca gorda y cursi, cuando lo que yo quería por entonces
era un disfraz de indio. Se agachó hasta mi altura y dijo: «Esta niñita
tan bonita y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿verdad?», y me enseñó unos
dientes manchados de carmín. Los demás creyeron que me sonreía, pero yo
sé que lo que hacía era mostrarme los colmillos, como hace mi perro
Fidel cuando se topa con un enemigo. Además me irritó que mintiera.
Porque yo no era bonita, ni lo soy. Y ella, siempre tan coqueta y
detallista, lo sabía. Creo que me despreció desde el primer instante.
Ella,
en cambio, pasaba por hermosa. En el pueblo lo comentaban: «Es muy
estirada y muy señoritinga, pero qué alta, qué guapa, qué elegante». Y
mi abuela decía: «Ya puede ser elegante, porque se está gastando en
trapos todas las perras de tu padre». Aunque seguramente dijo «tu pobre
padre». Desde que apareció la otra en la casa de la playa, durante
aquellas horribles vacaciones, mi padre fue siempre para mi abuela «tu
pobre padre». Y cuando hablaba de él sacudía la cabeza y suspiraba: «Los
hombres, ya ves, no saben vivir solos, y así pasa, que luego llegan las
lagartas y les lían. Ay, si tu madre viviese…», decía, y se ponía a
llorar. Pero no por mi madre, que llevaba muerta muchos años, ni por mi
«pobre padre», sino por ella misma. Porque mi abuela estaba segura de
que la iban a meter en un asilo.
Una tarde que
habíamos entrado las dos en el supermercado oímos una conversación
aterradora. Mi abuela y yo estábamos escarbando dentro del arcón
congelador en busca de los helados de frambuesa, y las mujeres no nos
vieron. «El otro día me encontré en la farmacia a la nueva de la casa
del mirador… Muy guapetona, pero con unos humos…», decía una. «Pues al
parecer la cosa está hecha, le ha cazado, se casan», contestaba la otra.
«Entonces poco tardará en salir la vieja de la casa. No creo que ésa
apechugue con la antigua suegra», añadió la primera con una risita. «Ya
verás, seguro que se carga a la abuela… y a lo mejor hasta a la niña.»
En ese momento la abuela y yo sacamos la cabeza del congelador, porque
estábamos ya moraditas de frío. Y las vecinas se dieron un codazo y se
callaron.
Al principio, en la semana que papá estuvo
con nosotras, la cosa no fue tan terrible. Ella lo pedía todo por favor y
reía hasta cuando no venía a cuento. También papá estaba más cariñoso
que de costumbre: me compraba regaliz y me sentaba otra vez en su
regazo, aunque unos meses atrás había empezado a refunfuñar que yo ya
estaba demasiado grande para eso. Pero no me engañaba con sus
zalamerías: una tarde le pillé en el jardín. Besándola. Estaban en el
banco del almendro, y mi padre la tenía sentada en sus rodillas. Y eso
que ella sí que era grande. Entonces mi padre me descubrió y dio un
respingo. Pero luego se controló y, sonriéndome, hizo señas para que me
acercara. Eso fue lo peor: que quisiera hacer pasar el horror como algo
natural. Salí corriendo y me encerré en el cuarto de la abuela. Mi padre
golpeó la puerta, rogó, gritó y amenazó. Pero no salí. A la mañana
siguiente papá se tuvo que ir a la ciudad, por asuntos de negocios,
durante tres semanas.
Entonces estalló la guerra.
Viéndose sola, ella tomó el poder despóticamente. Nos mandaba, nos
gustaba. Nos odiaba. Nos negábamos a dirigirle la palabra, y ella nos
castigaba sin cenar con la complicidad de Tere, la criada, a quien había
comprado con la promesa de un aumento de sueldo. Hablaba por teléfono
con papá, pero a mí nunca me avisaba de sus llamadas. Y un día nos llegó
a acusar de haberle metido cucarachas en las playeras, lo cual era
cierto, desde luego, pero ¿cómo podía tener ella la mala fe de acusarnos
sin pruebas? Porque de todos es sabido que las cucarachas caminan de
acá para allá y se meten ellas solas en los zapatos.
Un
día, al anochecer, volvió mi padre. Se le veía tenso y ceñudo: nunca me
había parecido tan alto y tan sombrío. Era tarde y pasamos al comedor
inmediatamente. Ella hablaba y hablaba: lo hacía con suavidad, pero
decía cosas horrorosas de nosotras. Papá fumaba y miraba torcidamente su
copa de vino; yo quise intervenir, pero un rugido suyo me mandó callar y
me heló el aliento. Mi abuela temblaba dentro de su bata de florecitas:
nunca me había parecido tan pequeña. Al fin ella cerró la boca,
radiante y satisfecha, y papá dijo: «Se acabó». No nos quería papá,
estaba claro. Quería más a esa intrusa, que sólo llevaba un mes en casa.
Al otro lado de la mesa, ella reía y enseñaba sus dientes manchados de
rojo, como los colmillos de un vampiro. «Se va a cargar a la abuela»,
habían dicho las vecinas, «y también a la niña». Mi padre confiaba más
en una usurpadora que en su propia hija. «Se va a cargar a la abuela y a
la niña», comentaban. Tere la traidora trajo una sopera con gazpacho.
Miré a mi abuela y mentalmente le grité: no lo tomes. Mi padre quería
vivir con ella y no conmigo. Con la enemiga de los colmillos rojos. ¿Y
si el gazpacho estuviera envenenado? ¿Y si la otra hubiera decidido
acabar de una vez con nosotras? Esperé, con el corazón zumbando en los
oídos, hasta que ella se sirvió un buen tazón y comenzó a tomarlo.
Entonces yo también comí. Y las cucharadas me supieron a lágrimas.
Dos
días después ella desapareció sin dejar rastro. La buscaron por los
acantilados y por las cunetas, en la estación de tren y en los
hospitales. Y escrutaron el mar durante semanas, esperando que la resaca
de Volviera su cuerpo. Nunca lo hizo. Papá, contrito y deshecho,
contemplaba las olas y musitaba: «Qué mala suerte tengo». Han pasado
diez años de aquello y no ha vuelto a casarse. Mi abuela murió el otoño
pasado y ahora vivo sola con mi padre (mi Pobre, pobre padre), que me
necesita más que nunca.
En cuanto a ella, no sé lo
que pasó. Aquella noche, después de la cena, mi abuela, que era
montañesa, preparó un conjuro. Recortó una foto de ella y la metió en un
tarro vacío de compota, junto con un par de dientes de ajo y una mosca
muerta atada con bramante; y luego selló el frasco y le dio la vuelta,
para que quedara boca abajo. Dos días después ella se esfumó. Recuperé
el tarro hace unos meses, cuando el fallecimiento de mi abuela: lo
encontré al fondo de un cajón, aún invertido. Aquí lo tengo, y todavía
puede verse la fotito de ella a través del cristal, su cara helada y
sonriente, sus esbeltas piernas, mucho más bonitas que las mías. Yo no
creo en conjuros, pero aún mantengo el frasco boca abajo y bien cerrado.
Y a veces, cuando me veo fea y grandota en un espejo, me alivia
recordar que guardo toda esa hermosura prisionera.